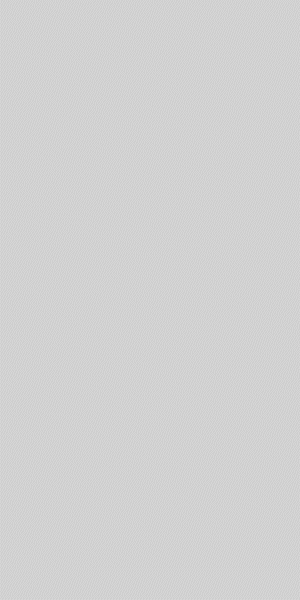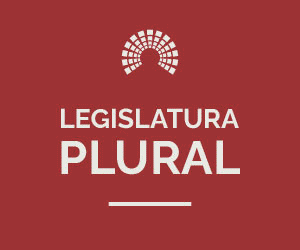Por Sergio Silva -Estaba escrito probablemente desde el principio de los tiempos, como las cosas improbables, que esos once segundos tenían que existir. Siempre lo estuvo. Solo que unos pocos fueron capaces de creerlo. Como la dudosa gesta del Granma serpenteando la mar antes de aflorar una revolución inconcebible en el lugar menos sospechado; como la icónica The Girl from Ipanema vocalizada por primera vez por Sinatra en su rancho de Palm Springs, o la lectura de El Aleph en el inglés académico de los claustros solemnes de Oxford. Fueron once segundos que nos pusieron en eje con el mundo. En sintonía con las potencias. Para siempre. Para el pasado y futuro.

Tenía que ser él. Tenía que ser ese el día. Hay hechos cruciales de la historia que suceden una vez para que puedan llegar a ser eternos. Como el viaje de Los Beatles a Nueva York el nueve de febrero de 1964. Debía ser ese el día. Ni antes ni después. Veintidós de junio de 1986. Estadio Azteca. Cuatro años después de la patética guerra, con esas vergüenzas a cuestas disimuladas en una obsesión secreta: la fantasía de una “venganza” épica. Como sólo un argentino puede entender un acto de justicia. La única que podía tener lugar. Y, como las estratagemas irrepetibles, esculpidas para la posteridad, la revancha post Malvinas quedó plasmada en dos obras de arte ejecutadas por la inspiración divina de un solo artista.
Como Jobim, como Borges, Niemeyer o Gómez Bolaños, como uno de los contados genios que consiguieron sacudir la otra parte del mundo, este también era, al fin y al cabo, uno de ellos. Uno de los nuestros. Uno de los que conmueven con su obra para que podamos existir, treinta años después, en la cabeza de un hooligang herido en el alma. Treinta años después, el «reino» emerge en una versión aggiornada del imperio que siempre fue- aquel orden natural en el que parecen funcionar siempre las cosas por allá-y nosotros continuamos empeñados en las pequeñeces del querer ser.

Y de repente, dos cuerpos gravitantes disímiles (ellos y nosotros) se equilibran sólo por obra y gracia de un partido de fútbol. Por un creador de dos gemas. Dos goles. Obras diferentes, es cierto. Distintas a propósito porque el destino, quizá, así lo quiso. Porque el inconsciente colectivo así lo quería. En el perfecto orden que debían tener lugar. Las genialidades no se explican. Solo suceden. Primero una, de manera «oprobiosa». Aquel gol con la mano, The Hand of God que pone en frecuencia a cualquier británico desde el 86 hasta hoy, es nuestra provocación más insolente. Lo primero que sale del repertorio de esa jornada histórica cuando buscamos por Google. Nuestro hit inoxidable, probablemente, por los próximos treinta años. Algunas de esas escasas cosas por las que nos regodeamos en secreto, nos enorgullecemos con pecho inflado y cabeza de termo futbolero ante una cohorte de ingleses desconcertados.

Porque, más allá de la ética del juego y los ataques esporádicos de honradez que esgrimen los hipócritas, los que nada entienden del juego y su folclore hay que ser honestos y claros. Era ese el rival que queríamos aplastar y esta era la forma en que queríamos hacerlo. Hubo un solo ejecutor. Un predestinado. Con la única forma sanguínea que entienden los argentinos horadados en su orgullo, con esa facilidad que tenemos para acomodar absolutamente todo en los bandos del bien y del mal. Tenía que ser de esa forma y no de otra para que se consumara la venganza pequeña. Chiquita. Pero de enorme simbolismo en sus formas. Treinta años después, algunos empiezan a sospecharlo. «La obra de los genios suelen ser incomprendida durante años», dicen los entendidos. Una mano del Señor para los creyentes, y otra joya esculpida del bloque de mármol por el más excelso artista después, para que todo quedase en su lugar. Seis figuras plasmadas en aquella escultura eterna: Hoddle, Reid, Sansom, Butcher, Fenwick y Shilton.

Para que viera la luz el mejor gol de la historia de los Mundiales, el Gol del Siglo debía ser contra este rival y de esta forma casi infame. Para que los ingleses tragaran su flema, agacharan la cabeza e hicieran la venia ante aquel que lo derrotó. Aunque sea solo en una batalla deportiva. Solo por eso, no lo dude, estamos ellos y nosotros hablando de lo mismo, más de treinta años después.