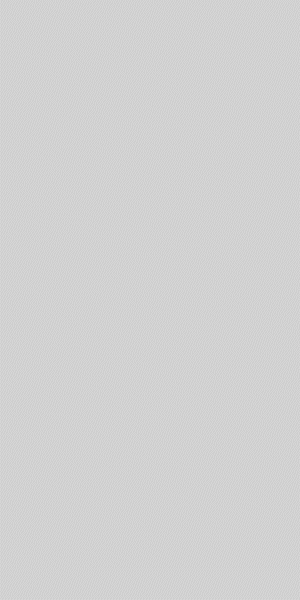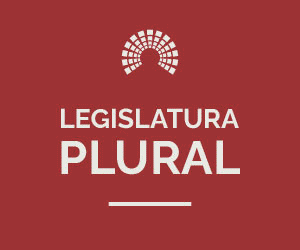Todo Londres salió ayer a las calles para decirle adiós a la vieja reina Isabel II. Todo Londres son muchos londinenses, acongojados todos, muchos con flores, más flores, en las manos, grandes, chicos, ancianos. “Fue la reina de toda mi vida”, dijo ayer una mujer de esa edad en la que no se quiere decir la edad, y que luchaba por contener el llanto.
Todo Londres en las calles, algunos, los más esforzados, desde las seis de la mañana, para lograr una ubicación a la vera del Mall, para ver por sólo unos segundos el ataúd, la bandera y la familia real que siguió paso a paso el andar del féretro.
El traslado, conocido como “la procesión”, fue una ceremonia militar. El ataúd de Isabel II fue colocado en una cureña, custodiada por miembros de las fuerzas armadas, por parte del batallón de guardias que eran en parte los preferidos de su majestad. Y como símbolo de devoción, de cariño, de adhesión más que de respeto, el aeropuerto de Heatrow dispuso que durante la hora y media que duró la ceremonia, los vuelos que llegan irremediables llegaran a sus pistas por una ruta alternativa, y los que no habían salido, demoraran sus partidas para silenciar el cielo, para que ninguna turbina impertinente, ninguna imagen anacrónica de viajes por los cielos, sembrara ruidos y cenizas en el cielo límpido que despidió a la reina muerta.
 El público comenzó a ingresar a Westminster Hall a despedirse de su reina
El público comenzó a ingresar a Westminster Hall a despedirse de su reinaTodo lo demás, se vio por televisión, excepto las percepciones mínimas. Y los francotiradores, apostados en las ramas de los árboles y en los parterres de arbustos que mostraban su último verdor pre otoñal a la largo de gran parte del viaje, para controlar cualquier imprevisto que no se produjo.
Muchos de los espectadores que lograron instalarse a la vera del camino, llegaron allí antes o poco después de las seis de la mañana, para asegurarse un espacio mínimo en la gran tribuna. Otros hicieron lo mismo a la altura del cuartel de los Horse Guards, o pocos metros antes, frente al cenotafio que recuerda a los muertos británicos de todas sus guerras, que fueron muchas. En ambos sitios, la gente estalló en una larga y contenida ovación, como si la reina de sus vidas pudiera oírlos. Y en un acto reflejo, a cientos de metros de esos sitios, la multitud que seguía la procesión en Hyde Park, sentada en los suelos húmedos después de la gran lluvia del lunes, también estalló en un largo aplauso contagiado frente a una gran pantalla de televisión que acercaba lo lejano.
Un impresionante operativo policial clausuró calles, cerró pasos, hizo claros y patentes los escondrijos y cuevas de una ciudad laberinto, tapió los enormes jardines de Green y de Hyde Park con vallas de un verde, colocó a cada uno de sus efectivos separados del otro por una distancia menor a los tres metros y condujo al resto de los no privilegiados como a un rebaño obediente y resignado hacia la gran pantalla de led y la frustración. Eso no se televisa.
La ceremonia prevista para las catorce veintidós empezó a las catorce veintidós con un disparo de cañón y las primeras tropas de honores que salieron del Palacio de Buckingham, al compás de una marcha fúnebre de extraños bríos sinfónicos. Después apareció la cureña, arrastrada por tres pares de briosos caballos que se portaron muy bien: el ataúd cubierto por la bandera real, estaba presidido por una arreglo floral, cinco rosas, cinco dalias y flores de Balmoral que era algo así como el lugar en el mundo de Isabel II.
Detrás, al paso lento que exigían las circunstancias y la música, marchaban sus cuatro hijos: el flamante rey Charles III, Ana, Andrés y Eduardo: menos Andrés, que lucía sus condecoraciones ganadas en batallas sobre el costado izquierdo de su traje gris, , el resto vestía sus uniformes militares, sus galas, su oro y cómo no, sus medallas.
Una vez por minuto, una batería instalada en Green Park disparaba un cañón que asustaba a las aves pero abría paso a la campanada cavernosa, grave y severa del Big Ben, repetidos ambos a todo Londres por el sistema de sonido. Eran dos sonidos diferentes y simbólicos. El cañón no intimidaba, su cantar acompasado, repetido por el eco, ponía una nota lúgubre. Y el campanazo del Big Ben era un salmo religioso que enlutaba la tarde, como enlutados estaban los tambores que acompañaban el andar del cortejo, cubiertos todos por una pana negra.
 El ataúd con los restos de Isabel II descansa en el mismo lugar donde se veló a Wiston Churchill.
El ataúd con los restos de Isabel II descansa en el mismo lugar donde se veló a Wiston Churchill.Detrás de los hijos de Isabel II, caminaban sus nietos: William, hijo de Carlos y la mítica Lady Di, flamante príncipe de Gales y heredero de su padre, el hijo de Ana, Peter Phillips, que tiene 44 años es el más grande de los tres, y Harry, hermano menor de William, y quien parece haber heredado el costado más sedicioso y rebelde de su madre. Como es sabido, los hermanos William y Harry han abandonado la relación fraternal. La han convertido en bíblica. No deja de ser un ascenso, siempre y cuando no insistan en reiterar la historia.
El cortejo, con su cureña escoltada por representantes de cada una de las fuerzas armadas británicas, y que en un momento cambió de terno en cuanto a repertorio musical y encaró la Marcha Fúnebre de Federico Chopin, un espíritu polaco patriótico y exaltado que aún sostenía esperanzas ante la vecina oscuridad, pasó frente a dos estatuas a la izquierda del Mall. Las de Jorge VI, aquel príncipe tartamudo que no estaba destinado a ser rey y que sí lo fue, y la de su mujer, Isabel Bowes-Lyon, la legendaria Reina Madre de Gran Bretaña, padres ambos de Isabel II. Fue uno de los mensajes secretos, o más bien ocultos, que deparó el último desfile de la reina muerta, que trazó con mano firme cada detalle de su adiós final.
Hubo otros mensajes ocultos. La reina quiso que su cuerpo pasara por el Horse Guard Arch, el arco de piedra instalado en el regimiento de la guardia a caballo, otro de los preferidos de su majestad. Una ovación saludó su paso. Otra aún mayor lo hizo cuando al cureña pasó frente al monumento a los caídos en las guerras británicas. Los dos fueron desbordes cargados de gratitud. No había otra cosa. Puede que, en otras sociedades, resulte extraño, pero bajo el sol todavía inclemente del verano que no quiere irse, los aplausos atronadores que dieron el último adiós a Isabel II estaban signados por la gratitud, el reconocimiento y la fidelidad.
A las tres de la tarde el cortejo se detuvo; ocho oficiales de la guardia real cargaron el ataúd sobre los hombros, con estudiada delicadeza entraron en Westminster Hall y lo depositaron con precisión de relojero sobre el catafalco envainado en pana azul. Isabel II había llegado a su destino. También había elegido descansar por cuatro días y una noche, la de hoy, en ese recinto laico y sagrado. Westminster Hall fue levantado en 1097, hace novecientos veinticinco años, por Guillermo II, hijo de Guillermo El Conquistador. Es un símbolo de la permanencia de la monarquía. Es un tesoro de arquitectura medieval: es el más grande de Europa, no tiene columnas, resistió el gran incendio de Londres de 1823 y los bombardeos del otro incendio, el desatado por Adolfo Hitler, en 1941. Eso quiso decir Isabel II, silenciada por la muerte. También fue allí, en Westminster Hall, donde descansó el ataúd con los restos de Winston Churchill, el hombre que abrió los ojos de la flamante reina a un mundo que cambiaba por horas.
 La cureña que con los restos de Isbael II en su traslado desde el Palacio de Buckingham hacia Westminster Hall
La cureña que con los restos de Isbael II en su traslado desde el Palacio de Buckingham hacia Westminster HallAhora, ya está. La reina muerta se dispone a vivir de otra forma, en el recuerdo, en la devoción, en el futuro. Para eso habilitaron cuatro días, hasta el lunes, la visita permanente de los miles de londinenses que ayer, y antes de ayer, empezaron a hacer una cola interminable del otro Lado del Támesis, para decirle adiós. Calculan una espera de treinta horas para pasar frente al féretro, la gente acampó en pequeñas tiendas, se cobijó de la intensa lluvia de la noche del martes envuelta en nylon, en sacos de dormir, en paraguas frágiles. Devoción.
El lunes, la reina será cruzada a la abadía de Westminster, volverá a rezar por ella el deán de la abadía, David Hoyle, ante los dignatarios extranjeros, entre ellos los representantes de las monarquías europeas, como su sobrino Felipe VI de España, primeros ministros y presidentes de todo el mundo. Habrá entonces dos minutos de silencio en toda Gran Bretaña. Después, a una hora todavía no precisada, en el mismo auto negro, iluminado desde adentro a su pedido, Isabel II encarará el destino final, el castillo de Windsor.
Allí, en a capilla de S. George, habrá un nuevo servicio religioso, porque decir adiós cuesta mucho, televisado para todo el país por la BBC. Por fin, en la noche, con la presencia de los miembros de la familia real, será sepultada junto a su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, que murió hace dieciocho meses.
Después, por fin, Inglaterra tornará a la normalidad. Y se verá entonces cuán profunda ha sido la huella de la reina muerta.