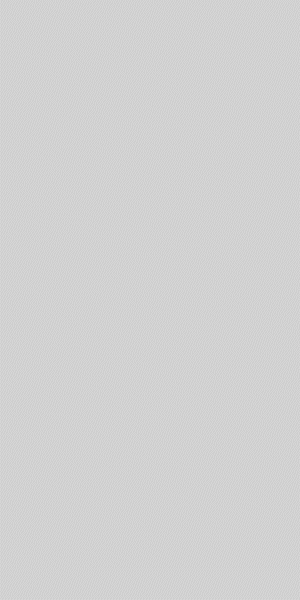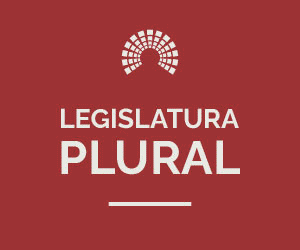Por Juan Pablo Bustos Thames- Estaba fresco, nublado y gris esa mañana de enero, cuando arribé a puerto argentino. Contemplar el cartel con la leyenda: “Welcome to the Falkland Islands” me hizo sentir un escozor por todo mi cuerpo. Una dosis de estremecimiento adicional me generó la insignia británica flameando en el muelle donde desembarcamos, denominado Jetty. Aún no tenía decidido qué hacer en mi estadía de unas breves horas en la Isla Soledad.
Mi pasión por la historia me inclinaba a conocer el antiguo Puerto Luis (el principal asentamiento argentino originario), o recorrer los campos de batalla, o quizás llegar hasta San Carlos. Debo admitir que el cementerio de Darwin figuraba en la lista, pero no sabía si estaba preparado para la carga emotiva que significaba esta visita.
Al desembarcar, me dirigí al galpón de enfrente, donde había un escritorio de información turística. Lo atendía un muchacho de no más de 25 años. Una sola persona para atender un aluvión de más de dos mil turistas. Cuando llegó mi turno, le pregunté si hablaba castellano. Me contestó que no. Es curioso que, sabiendo que en estos contingentes vienen más de mil quinientas personas de habla hispana o portuguesa, las autoridades de las islas no hubieran facilitado personal que hablara otra lengua distinta del inglés. Podemos entender el natural recelo de los malvinenses hacia los argentinos. Sin embargo, el pasaje también estaba conformado por brasileños, uruguayos, mexicanos, venezolanos, colombianos, chilenos y españoles; no todos muy versados en la lengua de Shakespeare.
“No importa”, le respondí, y le pregunté cómo tenía que hacer para ir a Puerto Luis. Me contestó que debería conectarme con la gente que se encontraba en la calle para acordar con ellos el traslado al punto que quisiera. Salí del galpón, el clima estaba inestable, aunque una leve resolana había logrado colarse entre las nubes e irradiaba al pueblo. Afuera había una señora que, con acento chileno, sostenía una placa con la imagen de pingüinos y pregonaba, en castellano, excursiones a una pingüinera cercana. Me acerqué y le pregunté si, por casualidad, no hacía excursiones a Puerto Luis.
Me miró con cara consternada y me respondió que ella sólo realizaba excursiones para ver a los pingüinos; pero me indicó que esperara un momento. Se dio vuelta y gritó hacia atrás: “Don José, don José, ¿puede venir acá, por favor?”. En ese momento se me acercó un respetable señor de unos sesenta y cinco años de edad, con el pelo totalmente encanecido y un señorial bigote. La señora le dijo: “Este señor quiere ir a Puerto Luis”.
Este señor, con un acento porteño, me refirió: “Mire, el asentamiento histórico es hoy parte de una estancia, de propiedad de un isleño, bastante receloso en permitir el ingreso, por lo que se encuentra cerrado a la visita del público. No quiere que se transforme en un lugar de peregrinaje argentino”. Sorprendido por su tonada y conocimiento del terreno, le pregunté: “¿Usted de dónde es?”. “De Colegiales”, me respondió, con una sonrisa socarrona. “¿Y de cómo por aquí?”, indagué, curioso. “Y… desde hace varios años que estoy casado con una malvinense y vivo aquí”, contestó. Más interesado en su historia, pregunté de nuevo: “¿Y cómo lo tratan acá?”. Con un lacónico sarcasmo, me dijo: “para la m…”.
Después de su atroz sinceramiento, me entregó su tarjeta personal: “José Luis Chantada Tuboy. Tours & Trips”. En ese momento, sin saber cómo, me salió de adentro: “¿Y a Darwin podremos ir?”. “Claro”, me respondió José Luis. “Es un viaje de una hora y media; ya que estamos como a 60 millas (90 kilómetros)”. “¿Y por qué demora tanto?”, pregunté. “Es que hay un límite de velocidad de 40 millas por hora en las islas y no se puede ir más rápido”. En ese momento, miré a mi hijo Juampi, que me acompañaba desde que desembarcamos y le pregunté: “¿Te animás a que vayamos a Darwin?”; el muchacho me respondió: “¡Claro, papá!”. Entusiasmado por el respaldo del adolescente, le dije a don José: “Pues, ¡a Darwin, entonces!”.
Nos instalamos en su camioneta, no sin antes equivocarme para ingresar, ya que en las islas el conductor se ubica del lateral derecho del vehículo y se conduce por el lado izquierdo de la calle. Después de recorrer el pintoresco y colorido paisaje urbano, de calles pavimentadas en buen estado, don José tomó una ancha ruta hacia el oeste, en dirección a los montes que circunvalan el pueblo y que, a quienes vivimos la gesta de 1982, nos resultan familiares: Dos Hermanas, Tumbledown, Kent, Harriet, Longdon, Fitz Roy…
Lejos de lo que esperaba: un camino vecinal de ripio, angosto y mal conservado, la ruta a Darwin era una calzada ancha, pavimentada en gran parte y en pocos tramos, consolidada, bien mantenida. “Los tours que organizan, en micros, las agencias de turismo de las islas tienen guías chilenos y hablan pestes de los argentinos”, me contaba don José. “Les cuentan a los turistas la historia de ellos”. Efectivamente, varios compatriotas me contaron que las guías chilenas que los llevaron a Darwin denigraron a nuestro país y narraron una versión parcializada de los hechos.
A 55 km del pueblo, se erige la impactante base militar y aeropuerto de Mount Pleasant, con capacidad para más de dos mil efectivos británicos y a donde arriban los vuelos internacionales que conectan a las islas con el continente. Atravesamos hermosos paisajes, rodeando montes y colinas, sin un arbusto, sólo hierbas y piedras. Cada tanto atravesamos bellos arroyos que desembocan en el mar, o pronunciadas entradas del océano en la isla, que formaban accidentados acantilados o caprichosos golfos, que nos obsequiaban una vista extraordinaria. De tanto en tanto, asomaba en la pradera el colorido casco de alguna estancia isleña, o se divisaban rebaños de ovejas, o un grupo de curiosas y raras vacas “panzonas”, como dijera Juampi, negras o marrones, con una franja central blanca que les cruzaba el vientre.
Atravesamos el emplazamiento de los molinos que generan energía eléctrica, una importante cantera de piedra, de donde se obtiene material para construir y pavimentar, un criadero de cerdos que satisface el consumo malvinense, unos importantes silos y un notable desarrollo inmobiliario en las afueras del pueblo, encarado por el Gobierno isleño para dar viviendas a las parejas jóvenes.
Como es habitual en las islas, el clima mudó a medida que avanzábamos. El sol se escondió detrás de una espesa nubosidad. El viento comenzó a soplar fuerte y frío. Chaparrones helados intermitentes jalonaban nuestra travesía. Como a 88 km divisamos un letrero blanco que anunciaba: “Argentine Cemetery”, señalando un angosto camino de ripio, al cual debimos ingresar, después de abrir una tranquera, hacia la izquierda. Luego, la camioneta debió transitar como 500 m en un paisaje desolado.
El cielo plomizo, la impactante y solitaria campiña malvinense y varios cursos de agua le dan al emplazamiento un emotivo marco de esplendor y belleza. “El cementerio está bien mantenido”, me adelantó don José. “Lo conserva mi yerno. Creo que la Comisión de Familiares de los Caídos le paga anualmente cuatro mil libras esterlinas para que lo mantenga”. La camioneta prosiguió por el angosto sendero, bajando y subiendo lomadas, hasta que la imagen de las inmaculadas cruces comenzó a tomar forma, más nítida, frente a nosotros. Es indescriptible la emoción de verlas surgir entre la belleza del paisaje isleño.
Don José detuvo la camioneta en el estacionamiento que había a 100 m del cementerio. Ansiosos, descendimos de un salto y nos encaminamos, a los trancos, hacia el lugar. Al descender, el aire helado nos hizo estremecer hasta los huesos. Una fría llovizna acentuaba la desolación del sitio.
En tanto, un contingente de compatriotas, que se nos había adelantado, terminaba su visita y regresaban al micro que los había traído. Uno de ellos se detuvo, de rodillas, en la entrada del cementerio. Introducía en su termo tierra del lugar. Para cuando Juampi y yo llegamos a la cerca perimetral del cementerio, no quedaba nadie. Es difícil describir la emoción, el dolor y el llanto contenido que sentimos, sin transmitirnos palabra. Quedamos unos instantes paralizados ante la gran cruz que nos recibía y las cientos de tumbas de nuestros héroes, que yacían ante nuestros pies, mientras el viento y la lluvia fría nos perforaban el cuerpo. En ese momento, mi hijo me propuso: “Papá, creo que tenemos que rezar por nuestros héroes”. Nunca nada pudo ser más acertado. Juntos y a viva voz, uno al lado del otro, dos generaciones de argentinos elevaron al Creador una plegaria por el descanso eterno de nuestros caídos en la gesta de más de treinta años atrás.
Terminada la oración, le dije a mi hijo: “Ahora vamos a cantar el himno, en nuestro suelo”. Ahí se me ocurrió buscar, en mi celular, la versión original del himno nacional argentino, interpretada hace unos años por el maestro Oscar Buriek, a partir de un manuscrito del propio Blas Parera. De inmediato, comenzaron a sentirse, a todo volumen, en el cercado recinto de nuestros héroes, los marciales e históricos acordes de nuestra canción patria. Juampi y yo la cantamos a viva voz, en emotivo y solitario homenaje a nuestros compatriotas. Seguramente fue la primera vez que las notas originales de Parera resonaban en ese rincón de nuestro suelo.
Luego, recorrimos las 237 tumbas de nuestros caídos. Muchos de ellos con esta identificación: “Soldado argentino sólo conocido por Dios”. Al fondo y detrás de las cruces blancas, se yergue un importante cenotafio negro, con los nombres grabados de todos nuestros caídos en el conflicto. En el medio, se levanta la gran cruz blanca. A su izquierda, hay una imagen de Nuestra Señora de Luján, protegida con un vidrio transparente (don José me refirió que, hacía algún tiempo, inadaptados habían destrozado el vidrio que la cubría anteriormente). Esta imagen fue transportada a todas las provincias argentinas para recoger las oraciones de nuestros compatriotas, antes de ser emplazada allí. Gran alegría fue ver, en el cenotafio, a la derecha de la gran cruz blanca, una pequeña bandera albiceleste, agarrada al monumento, seguramente dejada allí por algún compatriota, en flagrante violación a las normas isleñas, que prohíben la exhibición de símbolos argentinos en Malvinas.
Antes de emprender nuestro regreso, lamentamos que no hubiera, en el cementerio, ni un solo banco para sentarse, en las proximidades de nuestros héroes, ni siquiera instalaciones sanitarias, para el servicio de familiares y peregrinos, ni tampoco dónde guarecerse, después de una hora y media de viaje desde la capital. Sería apropiado que el Gobierno nacional emplazara estas instalaciones humanitarias en nuestro tan apreciado suelo argentino, donde yacen más de doscientos de nuestros compatriotas.