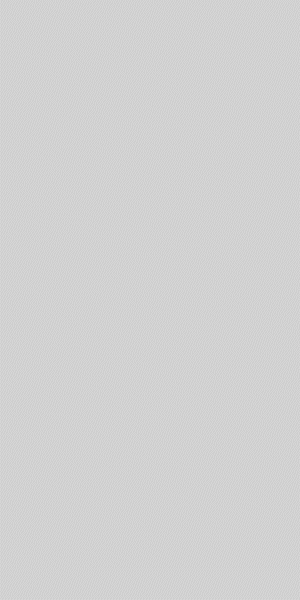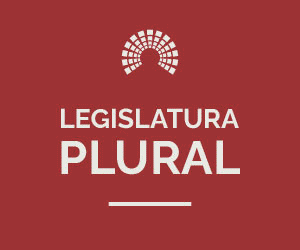Se crio en el séptimo piso del número 1669 de la calle 9 de Julio de Rosario. El dato no hay que buscarlo demasiado. Se puede encontrar en cualquier entrevista que haya dado. Lo repetía con orgullo. Era su lugar en el mundo. Siempre que podía volvía a Rosario, el lugar más lindo del mundo cómo solía decir.
Nació el 18 de junio de 1970 en el Hospital Británico de Rosario. En su casa de infancia no sobraba nada. Y a veces hasta faltaba algo. Pero él fue feliz. Sus padres se separaron cuando él era chico en una época en que eso no era frecuente. Su madre era la típica Idishe Mame, sobreprotectora y omnipresente. “Mi papá también fue un padre presente, pero yo me crie muy pegado a mi vieja, y participaba más de ese mundo. La vi a mi vieja trabajar en guardias en inmobiliarias, agencia de publicidad, llevando avisos al diario La Capital. La vi hacer tortas y venderlas, la vi en una heladería, la vi al frente de una empresa familiar, la vi hacer guita al frente de una empresa familiar, la vi empresaria, la vi laboralmente de muchas maneras” contó alguna vez.
Su educación fue estatal y estaba muy agradecido a ella. La primaria la hizo en el Mariano Moreno de su ciudad (“No fui al Moreno. Soy del Moreno”) y el secundario en la Escuela Superior de Comercio.
Alguna vez, en esos años, mientras veía la serie Quincy creyó que cuando fuera grande quería emular a su protagonista y convertirse en anatomopatólogo, mezclar la ciencia con lo detectivesco. Pero muy pronto descubrió que también lo fascinaban otras series, otros programas, los noticieros. Lo que le gustaba era la televisión. En el secundario junto a un amigo se preocupó por lo que era, por esos días, el tema del momento. Lo que había pasado durante la Dictadura y, en especial por su peor consecuencia, los desaparecidos. En tiempos sin internet, necesitó saber quiénes habían desaparecido en su ciudad. Así, antes de la Conadep, hizo esa pesquisa local preguntando a un kiosquero, que lo remitía a un vecino, que le pasaba el nombre de un almacenero que le hablaba finalmente de un militante secuestrado. Esa lista escrita a mano, con letra adolescente, en una hoja número tres de un repuesto Rivadavia fue aportada a las organizaciones de Derechos Humanos en los meses previos al triunfo de Alfonsín. Fue periodista antes de ser consciente de que lo era.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HK6WIBUEQJC2BNB6M5TG5ALUJI.JPG%20420w) Nació el 18 de junio de 1970 en el Hospital Británico de Rosario
Nació el 18 de junio de 1970 en el Hospital Británico de RosarioCon 12 años a él no le llamaban la atención El Tony, D’Artagnan o cualquier otra revista de historietas de la escudería Columba. El Gerardo que dejaba la niñez leía la Revista Humor con fascinación. Sus primeros trabajos fueron como redactor publicitario. Luego transitó varias redacciones rosarinas. Se hizo un nombre en la gráfica de su ciudad. Se destacó en Rosario/12. Pasada la mitad de la década del noventa le llegó lo que el nombró (y vivió) como el exilio, el llamado desde Buenos Aires; la atracción de un medio nacional. Dejó Rosario tras un trabajo mejor, que significaba también un desafío mayor: ser editor en el flamante diario Perfil. Pero la aventura, se sabe, duró poco. Luego llegó el llamado para trabajar en la producción de un nuevo programa de Nicolás Repetto. La propuesta parecía muerta antes de empezar. El sábado a la noche era un horario televisivo opaco, casi residual; la audiencia era escasa. Pero Repetto con su mesa enorme en U, el corchito, las secciones híper producidas y la pregunta animal provocó una pequeña revolución y lideró el rating. Gerardo Rozín no sólo oficiaba de productor. También tenía un rol delante de las cámaras. Como co-equiper no se sentaba al lado del conductor. Su lugar, extraño, era en una de las puntas de la mesa. Y eso no era para hacer un movimiento de pinzas que envolviera al invitado entre preguntas de Repetto y su compañero. Tenía una explicación mucho más prosaica. Hacía pocos meses que Gerardo se había quedado completamente sordo de un oído: el stress de la experiencia fallida en el diario porteño le dejó esa secuela permanente. Y esa, la del extremo, era la única posición desde la que podía escuchar bien al resto, con su oído bueno hacia la mesa sabatina. El intento (exitoso) para salvar la audición del otro oído incluyó un estricto tratamiento con corticoides que lo hizo aumentar más de treinta kilos sobre su peso habitual. Así su primera experiencia delante de cámaras fue en uno de los programas más exitosos, acostumbrándose a la pérdida de audición y con un aspecto físico con el que no se sentía cómodo. Pero eso no lo amedrentó. La pregunta animal se convirtió en una marca registrada.
También es muy recordado la noche en que apareció desnudo en homenaje a uno de los invitados, tal vez el nudista más célebre de estas tierras, Rolando Hanglin. Luego tuvo su propio programa de entrevistas y fue el productor general y se sentó en la mesa de Mariano Grondona cuando el doctor competía palmo a palmo con Jorge Lanata. En algún momento circuló el rumor (luego convertido en leyenda) que dos publicistas devenidos guionistas y productores televisivos se apropiaron de una idea suya. Él, como siempre, superó el tema con elegancia y sin confirmar los trascendidos.
Durante unos meses fue el gerente de programación de Canal 9. Condujo programas periodísticos en el mismo canal y en C5N cuando eran propiedad de Daniel Hadad. También participó de Tres Poderes, un programa periodístico con Maxi Montenegro y Reynaldo Sietecase y llevó adelante Esta Noche, ciclo nocturno que los viernes se transformaba en Esta Noche, Libros.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/AURZ3SFSN5HZ7IHG4O4VTX24N4.JPG%20420w) Rozín en sus comienzos en la redacción de Rosario/12
Rozín en sus comienzos en la redacción de Rosario/12Cuando alguna vez en medio de las disputas periodísticas por la grieta le pidieron su opinión sobre el estado del periodismo, respondió: “El militante trabaja para un proyecto y se tiene que comer los sapos del proyecto que banca, que es algo superior a ese sapo. Pero cuando vos sos periodista, hay cosas que no podés bancar porque es muy choto mentirle a la gente. Por eso creo que hay una contradicción entre ser periodista y ser militante”.
En sus entrevistas primaba la empatía. Más allá del yeite de La Pregunta Animal, el segmento en el que se lucía en Sábado Bus que luego se independizó, había una profunda vocación de escuchar. Como los buenos escritores, Rozín evitaba juzgar a su personaje (en este caso su interlocutor), trataba de entenderlo. Y buscaba siempre una buena historia. Con humor y hasta algo de cariño provocaba las confesiones pero no las incómodas, las que se parecen a un sinceridio, las que provocan el arrepentimiento posterior, sino aquellas que surgen desde la ternura y la emoción. Nunca subestimó al que tenía enfrente ni pretendió mostrarse –como tantos- más vivo que el otro. Él invitaba a su casa y el huésped debía sentirse bien.
Sabía escuchar, una virtud casi en desuso -no sólo en la televisión. Tal vez esa habilidad se desarrolló tras la pérdida de audición de un oído: un sentido se potencia cuando se pierde otro (aunque en este caso fuera el mismo). O quizá fuera fruto del esfuerzo por no perderse nada, por estar al acecho de las buenas historias.
Por eso funcionó también, el ciclo Gracias por estar, Gracias por venir que tenía en el atardecer de los sábados junto a Julieta Prandi, en el que además de las secciones fijas producidas con obsesión infaltables en sus programas, se centraba en homenajear a un gran personaje de la vida artística argentina. Las más importantes figuras pasaron por ahí. Ese ciclo muestra otras de las claves de su trabajo: el de retomar antiguas y eficaces ideas y aggiornarlas sin traicionar su esencia. Se podría pensar que el formato del tributo y repaso de una trayectoria no tenía más para dar en tiempos más veloces, que ya había sido agotado por Blackie varias décadas antes. Pero él con sus picos de más de 20 puntos de rating demostró lo contrario. Además la premisa parecía antagónica con el espíritu televisivo de la época. Mientras a su alrededor lo que predominaba era la confrontación, la pelea, el escándalo, Rozín, con Gracias por estar, Gracias por venir, quería tan sólo mostrar gratitud. “Este programa tiene una sola idea: pensamos que decir gracias está buenísimo” decía, simplificando de manera engañosa un enorme trabajo de conducción y una habilidad natural para la construcción de climas y para entender lo que sucede en el momento; porque esa virtud que acompañó a todos los grandes conductores televisivos también la ostentó: buenos reflejos para responder al imprevisto del momento, para aprovechar una circunstancia inesperada en pos del show.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DF6O2SYUT5FIJMFDBFPKYSGV4E.JPG%20420w) Gerardo Rozín junto a Reynaldo Sietecase
Gerardo Rozín junto a Reynaldo SietecaseEn los últimos años triunfó también en Telefé con Morfi y La Peña del Morfi. Con varias co- conductoras el formato se fue centrando en lo culinario, en las conversaciones o en la música según el caso. Siempre reinó el buen ánimo, el espacio para la conversación y la alegría. Cuando parecía que el formato musical estaba muerto en la televisión local, él logró resucitarlo. Cantantes de todos los géneros pasaron por su programa: De Serrat a Sandra Mihanovich, de Carlos Vives a Luciano Pereyra. En la tradición de Badía y de su admirado Juan Carlos Mareco –al que veía en los mediodías de su infancia tras volver del colegio- Morfi y sus derivados volvieron a conseguir que grandes artistas se lucieran y se sintieran cómodos.
Era un productor inquieto. Con ideas que probaba y no temía descartar si no funcionaban. Pero sus rasgos distintivos como hombre frente a las cámaras eran otros. El entusiasmo: siempre parecía disfrutar de lo que hacía. En sus programas sobrevolaba una alegría genuina; no la energía impostada y exagerada que habita la mayoría de los shows televisivos desde hace décadas en las que el grito para ser una obligación. Nunca trataba de demostrar que era mejor que el espectador, no subestimaba a su público. Él quería entretenerlos. Y lo lograba. Procuraba hacerlo con risas, buena fe y una inteligencia serena, infrecuentemente poco prepotente para el medio. En una televisión cada vez más canchera y sobradora, Rozín procuraba pasar desapercibido, hacer lucir al resto. “Mis programas mejoraron desde que la curiosidad le ganó a la acidez barata y provocadora”, declaró.
No tenía el physique du rol para triunfar en la televisión. Era bajo, algo excedido de peso para los parámetros apolíneos en el que se mueven los conductores, estaba lejos de ser un metrosexual. Sin embargo eso no fue determinante. Su energía traspasaba la pantalla. Evitaba el periodismo de periodistas. “Yo soy cocinero, no crítico gastronómico. Hago los platos que me gustan a mí y no opino de lo que cocinan los otros. No me gusta hablar de los colegas. Cada uno hace las propuestas que siente. Hago los programas que están dentro de mis sistemas de valores. Afortunadamente hoy puedo elegir. Pero cuando no podía elegir, tampoco me traicionaba” dijo cuando ya era un conductor y productor cotizado. Prefería reconocer a quienes admiraba y a los que lo habían ayudado. Se acordaba de Osvaldo Bazán que le había conseguido sus primeros trabajos en publicidad en Rosario, de Nicolás Repetto, de Gustavo Yankilevich y de tantos otros.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VJKXBORIARD5NCATMPUTDTVNGI.jpg%20420w) Gerardo Rozín junto a Jesica Cirio en La peña de Morfi
Gerardo Rozín junto a Jesica Cirio en La peña de MorfiConocía los programas de Fabián Polosecki y reivindicaba su paso por la televisión, el aporte de Polo a una nueva gramática televisiva, pero también rescataba, con orgullo, a aquellos que habían triunfado en el mainstream. De Romay a Mareco, De Antonio Carrizo a Nicolás Repetto. No vivía en el éxito con culpa ni sentía que debía justificarse por intentar, con buenas armas, tener una audiencia masiva.
Citaba con fluidez a Roberto Fontanarrosa, Saer o Proust, venerar a Aldo Pedro Poy o al maestro Ángel Tulio Zof, admirar a Serrat o a Les Luthiers. Se casó con Mariana Basualdo con quien tuvo a Pedro que hoy tiene 18 años. En 2008 contrajo matrimonio con Carmela Bárbaro, madre de su hija Elena de 7 años.
El año pasado debió abandonar la conducción de su programa televisivo para afrontar sus problemas de salud. Volvió al mes con la misma alegría y fortaleza de siempre. Días atrás, el canal comunicó que Iván de Pineda estaría al frente del programa mientras Gerardo solucionaba problemas personales.
Gerardo Rozín, que se definía como rosarino, judío, de Central, periodista y productor, se despide temprano, con tan sólo 51 años. Esta muerte (muy) prematura provoca el dolor de la pérdida de alguien que todavía tenía mucho para entregar, con la energía creativa para diseñar proyectos novedosos. Y también la tristeza por reconocer que Rozín era uno de esos que no abundan: por su inteligencia, por sus modos, por su búsqueda, por el merecido cariño y fidelidad que el público le profesaba. Pero, por otra parte, al repasar su trayectoria descubrimos que en las últimas décadas su actividad fue muy prolífica y productiva, que no tuvo cuentas pendientes en su profesión.
Gerardo Rozín fue un gran productor televisivo, un conductor improbable, cálido y eficaz. Alguien que tenía virtudes que están escaseando: pensaba, trabajaba con pasión, reía y, principalmente, sabía escuchar.
Fuente: Infobae